Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Ciudad de derechos y derecho a la Ciudad
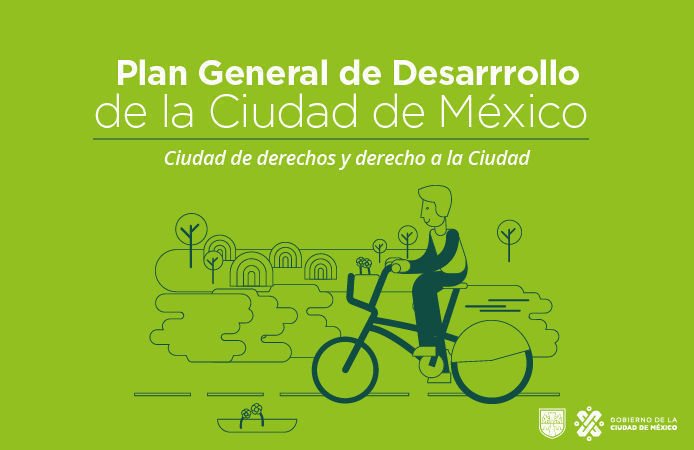
7.5 Apartado en materia de infraestructura
Visión estratégica
La Ciudad de México, en 2040, ha consolidado la atención permanente a los ancestrales y nuevos problemas en materia de infraestructura, con una visión de largo plazo, de logro de la igualdad y de ejercicio de derechos, al realizar las obras requeridas para garantizar la viabilidad de la urbe y el bienestar de sus habitantes. La ciudad habrá de contar con espacios públicos modernos y con la infraestructura que atiende las demandas sociales derivadas de derechos a la salud, educación, servicios, con énfasis en la atención al derecho humano como garantía de una mejor forma de calidad de vida. La infraestructura será funcional para que los habitantes desarrollen sus actividades en un contexto de igualdad y seguridad, a utilizar tecnologías y materiales que minimicen el impacto en el medio ambiente. Se habrá desarrollado una sustentabilidad que toma en cuenta las dimensiones territoriales, sociales y económicas y se plantea con visión innovadora, al proponer la protección de la naturaleza, del medio ambiente, y preservar la equidad social presente y futura, y la protección y recuperación del espacio público.
7.5.1 Diagnóstico
Infraestructura física
La infraestructura física de la Ciudad de México requiere atención, de acuerdo con especificaciones determinadas por el deterioro y la antigüedad de algunos inmuebles, problemas estructurales provocados por fenómenos naturales y nuevos retos de integración de criterios de diseño y accesibilidad universal. Estos inmuebles o estructuras deben rehabilitarse o modernizar su funcionamiento, al preservar su tradición histórica o valor cultural. En el caso de instalaciones de infraestructura para la salud, algunas estructuras requieren ser sustituidas, dado que ha terminado su vida útil y otras necesitan revisiones porque en el pasado se han montado nuevas tecnologías sobre elementos estructurales diseñados para condiciones distintas.
Los retos a los que se enfrenta la construcción para ampliar y optimizar el funcionamiento de los distintos sistemas de transporte en la ciudad, demandan la aplicación de procesos de coordinación entre organismos públicos, iniciativa privada y ciudadanía, y la utilización de diseños, tecnologías y mecanismos de gestión de infraestructura que faciliten una adecuada inserción en el territorio y minimicen sus impactos ambientales. Con ello se pretende fomentar el uso de modos sustentables, facilitar la integración entre los distintos modos, garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas usuarias, y disminuir las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero.
La demanda de espacios de educación básica –edificios escolares– se limita a aquellos necesarios para atender las necesidades de la población ubicada en lugares de difícil acceso y asentamientos irregulares, pero no hay sitios disponibles para construir nuevas instalaciones, por lo que se requieren acciones como la adecuación de edificaciones existentes y la adquisición de predios a particulares, para la construcción de nueva infraestructura. A las escuelas existentes se les debe dar mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, e incluso sustitución de edificaciones, que por daños estructurales representan riesgo para su ocupación. Estas acciones deben tomarse de forma continua.
Los servicios educativos del nivel medio superior se demandan en lugares más cercanos a los hogares de los alumnos por la saturación del transporte público, de los tiempos de traslado hacia los centros educativos, así como de la concentración de instalaciones en zonas específicas. Se hace necesario el acercamiento de los servicios educativos de este nivel, mediante la construcción de planteles o la adaptación de instalaciones preexistentes. Las necesidades de espacios para los diferentes niveles educativos responden a la distribución demográfica en términos de edad, que sufre cambios significativos. Como apoyo a los programas educativos y de acceso a la cultura de las personas en la Ciudad de México, se necesita contar con una infraestructura que permita el desarrollo de especialidades y que las comunidades tengan planteles cercanos. En la actualidad, los edificios históricos, en los cuales se encuentran diversas instalaciones culturales requieren de un plan de adecuación y mantenimiento.
Residuos sólidos
En la Ciudad de México se generan 12,700 t/d (toneladas diarias) de residuos, de los cuales, sólo el 32% (4,100 t/d) son reaprovechados a través de diferentes procesos: 15% (1,900 t/d) se recicla, 11% (1,400 t/d) se emplea para la generación de composta y un 6% (800 t/d) para producir combustibles alternos. Sin embargo, la mayor cantidad de residuos, el 68% (8,600 t/d), son enviados a los rellenos sanitarios para su disposición final. El intenso crecimiento demográfico y urbano de la Ciudad de México, en las últimas décadas, ha traído aparejado un incremento significativo en la generación de residuos, así como la necesidad de esfuerzos crecientes de las autoridades y de la sociedad civil para su manejo adecuado.
La Ciudad de México cuenta con 14 estaciones de transferencia, una planta de composta, dos plantas de compactación de combustible derivado de residuos y tres plantas de selección y aprovechamiento. Para la disposición final, se llevan los residuos sólidos a cinco sitios de disposición final (cuatro en el Estado de México y uno en Cuautla, Morelos). Se observa el deterioro en 13 estaciones de transferencia, debido a su antigüedad y a que una está fuera de operación. La tecnología existente en aprovechamiento de residuos con potencial de reciclaje es limitada. La infraestructura en las plantas de selección y tratamiento es obsoleta.
Respecto al reciclaje, existen 2,800 camiones recolectores donde se lleva a cabo un proceso de preselección de alrededor de 1,400 toneladas por día. Existen, además, tres plantas de selección donde se lleva a cabo un proceso de selección combinado (mecánico y manual) de alrededor de 500 toneladas por día. Los antiguos rellenos sanitarios han provocado un deterioro ambiental por la contaminación de suelo, aire y agua y los gases de efecto invernadero que emiten. Hay una dependencia de sitios de disposición final de regiones vecinas, por falta de áreas disponibles en la Ciudad de México. Solamente se tiene un porcentaje del 4% de recuperación en las tres plantas de selección y tratamiento, debido a la pre pepena en las rutas de recolección. En el año 2019 se generaron 14,000 t/d de residuos de construcción y demolición.
A partir de 2019, se prohibió la comercialización y distribución de bolsas de plástico de un solo uso. El material con alto contenido calórico se utiliza como cdr en los hornos cementeros. Este proceso se lleva a cabo con avances tecnológicos y cumple con todas las normas ambientales establecidas. Adicionalmente se realiza una producción de composta con residuos orgánicos. Estos residuos se tratan a través de un proceso aerobio para obtener abono orgánico. La producción de composta es utilizada para áreas verdes urbanas y de reforestación. Respecto al parque vehicular de limpia pública y barrido, hay una falta de registro de vehículos recolectores y del personal que lo opera, lo que genera presencia de vehículos ajenos al servicio de limpia en las alcaldías. El sistema de recolección es ineficiente, por horarios inadecuados a las necesidades de la población. Faltan barredoras mecánicas para tramos específicos de la red vial y la presencia de tiraderos clandestinos es un problema de grandes proporciones, alimentado por la corrupción.
La limpieza de vías públicas ha tenido que modificarse y acoplarse a los nuevos retos de una sociedad cambiante. Esto implica que se realice el trabajo de forma que la población no se vea afectada. Dentro del objetivo principal del programa integral de residuos sólidos establecido en el programa de Gobierno de la Ciudad de México y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu, está establecer programas eficientes de limpieza y recolección de residuos sólidos en toda la red vial primaria de la Ciudad de México, al innovar e implementar nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Con el fin de mejorar la imagen urbana de la ciudad y otorgar mantenimiento a sus espacios públicos e infraestructura vial, se brinda el servicio de barrido manual y mecánico en la red vial primaria, que consiste del uso de vehículos cuyas dimensiones y mecanismos de succión permiten la limpieza de vialidades a lo largo de su paso. El mantener la ciudad libre de residuos es una tarea que debe compartir la ciudadanía en conjunto con el gobierno. Las personas trabajadoras del servicio de limpia forman parte de 190 brigadas, las cuales tienen un promedio de barrido por persona de 800 mts /día, que cubren una superficie de 2,572 km diarios, que incluye barrido de guarnición y de banqueta, papeleo de área verde, recolección de residuos sólidos urbanos y retiro de propaganda comercial colgada. Para mejorar la gestión de limpieza en la ciudad, es importante considerar la falta de equipo adecuado para una atención especializada en vialidades primarias de alta velocidad y pesados flujos vehiculares que demandan atención en horarios nocturnos; la existencia de tiraderos clandestinos en vialidades, camellones, lotes baldíos, parques, mercados, bajo puentes, etcétera, lo que evidencia la necesidad de ordenar los horarios de prestación del servicio de recolección, de acuerdo a las necesidades de la población; la necesidad de fortalecer la seguridad del personal de limpieza urbana y disminuir riesgos para los conductores; la alta presencia de propaganda y grafiti en el mobiliario urbano, bardas y paredes que deterioran la imagen urbana; y la necesidad de mayor participación ciudadana que promueva una cultura de respeto y cuidado del espacio público y su entorno.
Vialidad
En materia de infraestructura vial, las actuales dinámicas de la población, aunada a los niveles de saturación vial, demandan la incorporación de nuevos elementos de diseño y la incorporación de mecanismos de gestión de la red vial orientados a facilitar la circulación de transporte público y no motorizado, y a garantizar la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias de la vía. La construcción de vialidades primarias, entre los años cincuenta y setenta, ha originado un mayor requerimiento de atención en la infraestructura vial, como es el caso de los pavimentos, puentes vehiculares y peatonales que presentan diversos grados de daños, algunos de ellos mayores. De 772 puentes vehiculares y distribuidores existentes, 32 requirieron acción inmediata de acuerdo con un diagnóstico realizado recientemente y se deberán elaborar estudios para evaluar si las estructuras cumplen con las disposiciones vigentes. En el caso de los puentes peatonales, la ciudad se orientará a su progresiva eliminación, al reemplazarlos por cruces seguros y accesibles a nivel de calle.
La construcción de infraestructura para el uso de la bicicleta se ha enfrentado a retos importantes para concretar la construcción de infraestructura de circulación y biciestacionamientos junto a estaciones de transporte masivo. Sin embargo, con acciones de coordinación entre los diferentes entes gubernamentales, se han unido esfuerzos para dar conectividad a una red altamente fragmentada, a dotar de infraestructura a zonas periféricas (que es donde más se pedalea en la Ciudad de México) y facilitar la integración de esta infrestructura con la red de transporte masivo.
La Red Vial Primaria de la Ciudad de México está constituida por 169 vialidades con una longitud de 1,116 km, lo que representa una superficie aproximada de 18 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica y concreto hidráulico; estas vialidades se componen de:
• 9 vías de acceso controlado, las cuales tienen una longitud de 186.74 kilómetros.
• 35 eje viales, con 415.03 kilómetros de longitud.
• 125 otras vialidades primarias que cuentan con 514.67 kilómetros de longitud.
• La infraestructura vial comprende la instalación y mantenimiento de señalamiento, elementos de seguridad vial, postes de alumbrado público, arborización y otros elementos del mobiliario urbano que se encuentran en el espacio público. Un factor importante que se debe considerar para la conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructura, es contar con un inventario, hoy incompleto y desactualizado, con el número, ubicación, características y condición de cada uno de los elementos que lo comprenden. Por otra parte, la atención actual a este tipo de infraestructura se orienta más a una demanda ciudadana que a una planificación.
• Las vialidades de la Ciudad de México año con año, y de forma permanente, registran un proceso de hundimientos de forma diferencial, debido a que la ciudad se encuentra asentada en gran parte en la zona del exlago de Texcoco. Por otra parte, la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores como el tránsito intenso y pesado, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros. Este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste. El mal estado de la carpeta asfáltica en las vialidades de la Ciudad de México se agrava en época de lluvias por la infiltración del agua en las grietas de la capa de rodamiento, aunado a que el paso continuo del tránsito vehicular daña aún más, lo que provoca su fracturación. La aparición de baches responde a estas condiciones y al uso intensivo de las vialidades por el transporte público y privado. Para finales del año 2018, el 62% de la superficie de rodamiento se encontraba en mal estado, requería trabajos correctivos de manera urgente, en tanto que el 38% restante necesitaba mantenimiento preventivo.
Actualmente el inadecuado diseño y escaso mantenimiento de las banquetas atenta contra la seguridad de las personas a pie, lo que dificulta la circulación particularmente de las personas con movilidad reducida. Las actividades que se realizan para recuperar banquetas y guarniciones también representan un reto importante en la atención oportuna e inmediata, ya que se deben considerar tiempos para la demolición y el retiro de la banqueta dañada, el mejoramiento del terreno y, finalmente, la construcción de una nueva superficie. En tanto que se debe procurar el libre tránsito peatonal, la accesibilidad, conectividad y seguridad. Estos componentes físicos y técnicos requieren una mejor planeación y construcción, al integrar procedimientos constructivos más modernos y el uso de materiales de bajo mantenimiento y de fácil y rápida instalación, como los prefabricados.
Respecto al señalamiento y elementos de seguridad vial, se ha detectado un deterioro considerable en el señalamiento vertical y horizontal, así como un daño severo en el mobiliario urbano y en los elementos de seguridad vial de las 169 vialidades primarias de la Ciudad de México. Por ello se puso en marcha un programa que contempla su rehabilitación y en su caso su sustitución, tales como: la colocación de balizamiento horizontal en cruceros conflictivos, el retiro de señalamiento vertical y mobiliario urbano obsoleto, la colocación de nuevo señalamiento vertical alto y bajo, burladeros, defensas metálicas, amortiguadores de impacto y la reposición de parapeto en puentes vehiculares. No obstante, estas acciones son limitadas por tiempo y gasto, ya que se estima que un número significativo de señales viales deben tener un mantenimiento mayor, algunas deben reubicarse para una mejor visibilidad, y en otros casos deben adecuarse para privilegiar la seguridad de las personas usuarias más vulnerables de la vía. Por otra parte, se debe aumentar la calidad de los productos que se usan para la colocación de marcas restrictivas, preventivas e informativas en las vialidades, con el objetivo de preservar la durabilidad de diseño, al disminuir los costos y tiempos de mantenimiento, así como un mejoramiento en la imagen urbana. Finalmente, es necesario mejorar la coordinación interinstitucional, así como la participación y comunicación entre entidades competentes, para planear y ejecutar acciones de gran impacto en la movilidad y seguridad de los peatones, ciclistas y conductores que se desplazan por las vialidades y banquetas de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México y con ello reducir el número de accidentes viales que acontecen diariamente.
Infraestructura para el transporte
La Ciudad de México cuenta con una amplia red de transporte público que incluye distintos medios de transporte intermodal. Se ha reforzado el sistema trolebús, rtp, Tren Ligero y la construcción del Cablebús en sus Líneas 1 y 2, la lmpliación de la Línea 12 del stc Metro, Trolebús Eje 8 Sur, ampliación de la línea 4 del Metrobús, el Tren Interurbano México-Toluca (timt), así como la mejora de la infraestructura de los cetram Indios Verdes y Observatorio.
El problema principal que se enfrenta en esta materia es la siguiente:
• En cuanto a las obras asignadas es la liberación del Derecho de Vía, Cablebús Línea 1, ampliación L-12 del Metro y Tren Interurbano México-Toluca.
• La gestión administrativa interna y externa, para la emisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (mia) de las obras.
• Necesidad de contar con un sistema de verificación del cumplimiento de los estudios de costo-beneficio de los proyectos que permitan conocer los impactos reales en materia ambiental, en tiempos de traslado y salud para corroborar las hipótesis de los mismos.
• La falta de capacidad de las empresas para desarrollar proyectos integrales.
• La mayoría de la infraestructura de transporte público de la Ciudad de México, está en la fase final de su vida económica útil.
• La gran mayoría de los cetram de la Ciudad de México no cuenta con un diseño que facilite la integración entre los distintos modos de transporte público ni asegure la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.
• No hay implementación de nuevas tecnologías, como el Big Data para el manejo de información en tiempo real.
En materia de movilidad se han cumplido con los requerimientos básicos de expansión y mantenimiento contenidos en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2018-2024. Esto ha incluido la vinculación con las instituciones académicas, asociaciones profesionales, cámaras y expertos en la materia, a la vez que ha considerado la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Sin embargo, persisten materias pendientes, como generar un modelo preventivo para la realización de proyectos relativos al sistema de transporte de la ciudad, así como su infraestructura, establecer cartas o mapas georreferenciados que incluyan riesgos, instalaciones subterráneas y cualquier tipo de condiciones que deban ser observadas para el desarrollo de proyectos, así como, fortalecer la coordinación entre los distintos órganos de gobierno.
Espacio público
La recuperación del espacio público demanda generalmente un cambio de uso del suelo para llevar a cabo la modernización y mantenimiento que lo habilite para las nuevas funciones que requiere la población solicitante y cumpla con sus propósitos, lo cual prolonga los procesos de construcción.
Un elemento fundamental en la recuperación del espacio público es la red de alumbrado. La Ciudad de México es una de las redes más grandes del mundo en alumbrado público, al tener un aproximado de 685,000 puntos de luz; la Red Vial Primaria cuenta con más de 129,500 luminarias, con una variedad de fuentes luminosas (aditivos metálicos, aditivos metálicos cerámicos, vapor de sodio a alta presión y leds, que son sólo el 18.7% del total de la rvp). El alumbrado público es un servicio fundamental que permite realizar actividades en espacios exteriores para movilizarse en las calles con condiciones básicas de iluminación, para ofrecer seguridad a los peatones y vehículos. Una pieza clave para que esto suceda es que el consumo eléctrico de la red de alumbrado público sea eficiente y bien regulado. Actualmente no se cuentan con lineamientos de orden general y local para la planeación, instalación y mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad México, con lo cual se logre homogenizar la prestación de este servicio y regular el consumo energético. Las conexiones no reguladas también disminuyen la eficiencia del servicio, pues provocan variaciones en el voltaje mayor a lo permitido (10%) y a su vez generan fallas en el sistema de alumbrado público e incluso daños en las luminarias. Es necesario hacer un mayor esfuerzo para reubicar el cableado y el sistema de acometida eléctrica en instalaciones subterráneas.
Se debe implementar áreas verdes como espacios públicos y de esparcimiento, además de fomentar turismo en zonas que necesitan de un mayor impulso y propiciar la conservación del medio ambiente, que contribuyen al desarrollo económico de una zona en específico, con la generación de empleo a través de actividades que estas estrategias suscitan. Los grupos más vulnerables en el espacio público son las mujeres y las niñas. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad que padecemos.
Los espacios públicos generan nodos importantes dentro de la traza urbana, al crear verdaderas representaciones de la ciudad y de encuentro colectivo, cuyo elemento principal es la vegetación natural o inducida. Comprenden desde bosques urbanos, parques, jardines, glorietas, camellones, barrancas, espacios abiertos, áreas cubiertas de pasto como centros deportivos y predios con potencial para su reverdecimiento. Estos lugares tienen como objetivo ser elementos articuladores y cohesionadores del tejido urbano. Las áreas verdes urbanas representan un eslabón fundamental en la regulación del microclima urbano, en la regulación de ruido, en el mejoramiento de la calidad de aire, en la disminución de la erosión del suelo, en el incremento de la biodiversidad y sirven de hábitat y alimento para la fauna silvestre, y como lugar para el asentamiento y descanso de muchas especies de aves migratorias.
En la Ciudad de México actualmente el índice de área verde por habitantes es menor al estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (oms); para mantener la buena calidad de vida en las ciudades, es de por lo menos 9 metros cuadrados por habitante. Estas cifras varían entre las alcaldías; por ejemplo, en Iztapalapa hay 1 metro cuadrado de zona arbolada por habitante, mientras que en Miguel Hidalgo hay 12.6 metros cuadrados . Algunos problemas importantes a atacar para mejorar la atención en áreas verdes son los siguientes: falta de inversión en áreas verdes (parques públicos, camellones y jardineras en la red vial primaria); distribución territorial inequitativa por la falta de planeación urbana, carencia de diagnósticos sobre el estado de salud de las especies arbóreas, arbustos y setos, falta de profesionalización en la atención de áreas verdes, falta de estudios y análisis de los suelos; espacios públicos en situación de abandono que promueven vandalismo, inseguridad, contaminación y deterioro de la imagen urbana. Todos ellos representan riesgos para la población en general y de manera particular para las mujeres y otros grupos vulnerables.
Infraestructura segura y resiliente
Para incrementar la seguridad de la infraestructura física, es necesario mantener la normatividad y sus especificaciones aplicables a la obra pública concesionada y los servicios urbanos actualizada y alineada con las mejores prácticas internacionales. No obstante, una gran cantidad de normativas técnicas, criterios y lineamientos no han sido actualizados desde su elaboración o promulgación. Además, el constante cambio urbano, los efectos climáticos y antropogénicos que afectan los procesos de construcción de obra pública y prestación de servicios, muchas veces no se encuentran dentro de los tópicos de estos reglamentos de construcción. Un caso en particular es el de las normas de construcción de la Ciudad de México, cuya última actualización fue en 2008, que indican que las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra pública, representan la base técnica para que las dependencias puedan convocar, adjudicar y llevar a cabo una obra pública. Sin embargo, su contenido no se asocia al avance tecnológico actual, en materia de estudios, anteproyectos, proyectos de ejecución de obras, de calidad de materiales, de calidad de equipos y sistemas, entre otros.
Por lo anterior, se requiere un mayor esfuerzo de inversión para la actualización de normativas y lineamientos, a fin de simplificar procedimientos y unificar criterios de construcción y prestación de servicios de toda la administración oública de la Ciudad de México; de igual forma, surge la necesidad de sistematizar procesos administrativos y digitalizar documentos con el objetivo de agilizar, mejorar y transparentar acciones; así como para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivos, en materia de construcción.
A raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, se generó una gran afectación a la infraestructura de la Ciudad de México, tales como edificios habitacionales, de oficinas, planteles educativos, hospitales, etcétera, lo que dejó ver la necesidad de emprender acciones en que nos lleven a mejorar la seguridad estructural de las edificaciones en la ciudad. Construir en el suelo de la Ciudad de México es un gran reto para diseñadores y constructores de cualquier infraestructura física, pues deben considerar todas las medidas necesarias para prever y mitigar los riesgos existentes, principalmente de sismos de gran magnitud. Esto conlleva implementar mayores medidas de revisión de las que actualmente se realizan, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente. Además, se requiere de personal altamente calificado para revisar y validar las acciones que se emprenden para construir, rehabilitar o reconstruir en la Ciudad de México. Se presenta la problemática de que cada vez son menos los auxiliares de la administración que colaboran con el gobierno, ya sea por lo poco atractivo que esta actividad resulta o por las condiciones en las cuales desarrollan su ejercicio profesional, además del envejecimiento natural del padrón de directores responsables de obra (dro), corresponsables en seguridad estructural (cse) y auxiliares de la administración.
En general, es necesario compatibilizar los elementos técnicos de la ingeniería de la infraestructura especializada de educación, salud, cultura, movilidad, etcétera, con la visión gremial al momento de tomar decisiones de mantenimiento y construcción. Una problemática generalizada es la atención de infraestructura en situaciones de emergencia. Para desarrollar los trabajos con oportunidad se requiere una labor interinstitucional para coordinar la pronta atención, lo que implica agilidad para los trámites especiales y la disposición de recursos técnicos y financieros, que en general retrasan la ejecución del desarrollo de proyectos.
Infraestructura hidráulica
El sistema de agua potable se integra por fuentes de abastecimiento y elementos que permiten la conducción, la regulación y la distribución de agua. Las áreas de captación de agua de la Ciudad de México se ubican en tres cuencas hidrológicas: la cuenca del valle de México, la cuenca del río Cutzamala y la cuenca del Alto Río Lerma. La fuente principal de agua potable de la ciudad es el agua subterránea proveniente del acuífero 0901 Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
No obstante, ante el incremento en la demanda de agua y como respuesta a la disminución de los niveles freáticos en los pozos localizados en la Ciudad de México, la ciudad complementa su oferta mediante la importación de agua subterránea del sistema Lerma, del agua superficial del sistema Cutzamala, además del agua de manantiales que afloran al Sur de la ciudad, de los pozos del sistema Chiconautla, y los pozos incluidos en el Plan de Acción Inmediata que continuaron su funcionamiento. Esta infraestructura en promedio supera los 30 años desde su construcción.
Del análisis histórico del caudal suministrado a la Ciudad de México correspondiente al periodo 1997-2018, se observa que en promedio el 28.9% del caudal total ha sido suministrado por el sistema Cutzamala; el 42.6% provino de la extracción de agua subterránea; el 12.5% del sistema Lerma; y el 16% restante del Río Magdalena y manantiales, los sistemas Chiconautla, sistema Barrientos y La Caldera. Al cierre de 2018, el caudal aportado por las diferentes fuentes de abastecimiento ascendió a 32.29 m3/s; la explotación de aguas subterráneas generó 13.88 m3/s; el sistema Cutzamala aportó 9.72 m3/s; el sistema Lerma suministró 3.68 m3/s; el sistema Barrientos 2.06 m3/s; el sistema Chiconautla 1.49 m3/s; la Caldera 0.52 m3/s; de ríos y manantiales se extrajeron 0.94 m3/s. El sacmex importa de los sistemas Lerma y Cutzamala, el 41.5% de su oferta actual, por lo que el volumen suministrado depende de las directrices establecidas por la conagua.
De acuerdo a la clasificación del sacmex, el estado en el que se puede encontrar un pozo es: en operación, en rehabilitación, para rehabilitación, fuera de servicio por mala calidad, abasto a pueblos, abasto para riego y con falla electromecánica. Al 2018, el 70.70% de los 976 pozos estaban en operación, 9.22% se encontraban en o para reposición, el 2.56% se encontraba en o para rehabilitación; 2.46% presentaron fallas electromecánicas, 1.54% se encontraba fuera de servicio por aportar agua de mala calidad y el 13.52% se destinó para el riego y el abastecimiento de pueblos.
Por su parte, el sistema Cutzamala conduce las aguas desde la cuenca alta del río Cutzamala, en el estado de Michoacán, hasta la Ciudad de México, lo que vence un desnivel de más de 1,100 metros. Es uno de los sistemas de agua potable más grandes del mundo, suministra 500 hm³ anuales a once alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios del Estado de México. El efecto del cambio climático ha disminuido la disponibilidad de las presas del sistema Cutzamala, además de que la calidad del agua se ha modificado con el tiempo, debido fundamentalmente al crecimiento de asentamientos humanos cercanos a la periferia de los vasos, lo que comienza a generar que fluyan agentes contaminantes al sistema.
La primera fuente de abastecimiento externa de la ciudad la constituye el sistema Lerma. La longitud de este acueducto es de 298.99 kilómetros. En el trayecto de la conducción de agua a la Ciudad de México, las poblaciones circundantes a las fuentes de abastecimiento, demandan agua adicional a la establecida en los convenios, de aproximadamente 1 m3/s. Actualmente 3 m3/s se quedan en el trayecto del acueducto para el abastecimiento de zonas de riego y la zona de pueblos, con ello se disminuye el agua disponible para el abasto de la Ciudad de México. Se previene hacia el futuro conflictos sociales crecientes por el uso de las fuentes.
Los principales componentes del sistema de potabilización son las plantas potabilizadoras. Al cierre de 2018, el sacmex contó con 61 plantas potabilizadoras con una capacidad instalada de 6,379 lps. Del total de la infraestructura existente, al cierre del año 2018 sólo 50 plantas funcionaban con una capacidad instalada de 5,769 lps; trataron un caudal de 4,083 lps; es decir, operaron al 70.77% de la capacidad. Los motivos de la inoperabilidad de 11 plantas potabilizadoras, con una capacidad instalada de 580 lps, fueron por la inexistencia de suministro para potabilizar (45.45%), por presiones sociales (27.27%) y otras causas técnicas (27.28%). En general, la infraestructura presenta severos deterioros ocasionados por la falta de mantenimiento preventivo, problemas para la correcta operación de las plantas, deficiencias en su diseño y obras inconclusas que no han permitido realizar el proceso de remoción de manera óptima. Al año 2020 se ha logrado la construcción de 2 plantas potabilizadoras adicionales, lo que da un total de 63 plantas en la actualidad.
Para el abastecimiento y distribución del agua potable, el sacmex tiene como activo 13,488 kilómetros de tubería correspondientes a la red primaria y secundaria. La red primaria opera de forma compleja y multitemporal, su funcionamiento depende en gran medida del control manual de las válvulas de seccionamiento impuesto por los operadores y del estado de la infraestructura hidráulica. Otro tema que cobra vital importancia para la operación del sistema, es la falta de un catastro formal debidamente actualizado, ya que no se tiene certeza sobre la antigüedad, materiales y características de una parte considerable de la red de conducción y de distribución. La deficiente operación de la red de agua potable (baja presión y fugas) se explica, en parte, porque la vida útil de la tubería ya se sobrepasó –más de 30 años–, el tipo de material utilizado no es el óptimo para la operación en determinadas zonas de la ciudad o la infraestructura está dañada a causa de los hundimientos. La forma obligada de operación manual de las redes en su gran mayoría, así como el deterioro diferenciado de las tuberías en el territorio de la ciudad, generan que la capacidad de distribución, sea heterogénea entre las distintas demarcaciones y zonas.
La infraestructura del sistema de drenaje está compuesta principalmente por redes de tubería, canales superficiales, ductos de drenaje profundo, plantas de bombeo, así como otras obras de conducción y de regulación y control. Además, la infraestructura hidráulica y de servicios de la Ciudad de México requiere de trabajos de mantenimiento, acciones para la sustitución y construcción de nuevos sistemas, acorde a la evolución de los hundimientos diferenciales de los subsuelos característicos de la antigua zona del lago de Texcoco. Bajo este contexto, se encuentran todos los grandes conductos, cuyo trazo cruza la metrópoli de Poniente a Oriente, así como aquellos colectores que descargan a los entubamientos de los ríos de la Piedad, Churubusco y Consulado, entre otros. La infraestructura del drenaje a lo largo del siglo xx se construyó con materiales de diversa índole; hoy en día muchos elementos de la infraestructura de drenaje muestran signos de haber agotado su vida útil o ser obsoletos ante nuevas tecnologías o materiales más eficientes y económicos; otros más han visto rebasada su capacidad de conducción y exhiben sedimentación, fracturas o fallas, lo que repercute directamente en la aparición de encharcamientos y socavones, al tenerse actualmente detectados 63 puntos de conflicto en la ciudad, con riesgo de encharcamientos o inundaciones. La vida útil de la red de drenaje ha sido sobrepasada en un alto porcentaje y presenta problemas de funcionamiento; en la red primaria la necesidad de sustitución se estima en 900 kilómetros, mientras que la red secundaria se ha visto comprometida a causa de los sismos y requiere de acciones de rehabilitación y sustitución en cerca del 80% de su longitud.
El sistema de alcantarillado se complementa con el sistema de drenaje profundo, cuya función es el desalojo permanente de las aguas residuales y pluviales de la Ciudad de México y su área conurbada, a una profundidad tal que no se tienen problemas por hundimientos diferenciales. Su operación precisa contar con las condiciones civiles y electromecánicas óptimas; la principal problemática del drenaje profundo es la erosión en la estructura por efecto de gases y arrastre de materiales, además de que las lumbreras en épocas de lluvias intensas trabajan por arriba de su diseño, con lo cual se afecta la velocidad de desalojo. Con la construcción del Túnel Emisor Oriente (teo) se complementó el sistema de drenaje profundo del valle de México, al tenerse un incremento de la capacidad de desalojo de aguas residuales y pluviales para la Ciudad de México; sin embargo, se requieren obras adicionales que permitan ampliar la interconexión del sistema de drenaje profundo actual con el teo, ya que sólo los interceptores Oriente y Oriente-Sur podrían interconectarse con la nueva estructura a través del Túnel Río de los Remedios; por lo cual debe revisarse la capacidad para recibir ambas cuencas de aportación. Con la operación del teo, los interceptores Poniente, Centro-Poniente y Central, carecen de una interconexión que permita derivar parte del gasto que actualmente conducen al emisor central, a fin de que esta estructura troncal del drenaje profundo trabaje alternadamente con el teo. Algunas de estas obras tendrán que ser coordinadas por la conagua, al tratarse de infraestructura de carácter metropolitano.
La construcción y rehabilitación de colectores en la ciudad contribuye a mitigar las inundaciones. La antigüedad, el efecto de los hundimientos en la pendiente y la generación de gases que provocan corrosión en las estructuras, afectan la condición de operación de los colectores. Por lo que su rehabilitación y desazolve es prioritaria a fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de fallas y la presencia de socavones, al mejorar las condiciones de desalojo. Así mismo, ante la intensificación y mayor recurrencia de las lluvias se ha identificado la necesidad de incrementar la infraestructura en aquellas colonias ubicadas en zonas vulnerables.
Por otra parte, las plantas de bombeo del sistema de drenaje han perdido su capacidad de operación, derivado del rezago en materia de mantenimiento, por lo que para conservar su efectividad para desalojar las aguas residuales, se requiere de la rehabilitación eléctrica y civil, así como de la construcción de nuevas plantas y rebombeos. El sistema de drenaje incluye, además de la red, los cuerpos de agua que están distribuidos en el territorio de la ciudad, tales como: ríos entubados, cauces a cielo abierto, presas, represas, vasos reguladores, lagos y lagunas, los cuales captan las avenidas de agua y contribuyen a evitar las inundaciones en las zonas bajas de la ciudad. Los ríos entubados requieren de acciones para recuperar su capacidad de conducción y desalojo, dado que estas estructuras se encuentran al límite de su vida útil y no presentan el mismo ritmo de hundimiento de sus colectores tributarios, al generarse tramos en contrapendiente, fallas estructurales, problemas de erosión, así como degradación del concreto y del acero de refuerzo.
La infraestructura para el tratamiento de aguas residuales está compuesta principalmente por las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ptar) y las redes de conducción y distribución del agua tratada. A diciembre de 2018, el sacmex contaba con 26 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, con una capacidad instalada de 5,502 lps y un caudal anual tratado de 2,368.75 lps, al operar al 43.05% de su capacidad instalada.
Dentro de las problemáticas principales de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, se pueden identificar las siguientes:
• Sobreexplotación del acuífero, que es la principal fuente de abasto actual de agua potable para la ciudad.
• Deterioro gradual de la capacidad de producción y calidad del agua en las fuentes sustentables de abasto, al destacar el sistema Cutzamala.
• Desequilibrio en la distribución del agua entre las demarcaciones y zonas de la ciudad, agravada en las colonias del Suroriente, ante las deficiencias que existen en la red de conducción y distribución. Esto propicia que existan colonias donde no se cuenta con disponibilidad diaria de agua potable.
• Infraestructura hidráulica, cuya vida útil ha sido rebasada. La red primaria y secundaria en algunos puntos de la ciudad es muy antigua.
• Hundimientos del subsuelo, que genera daños a la infraestructura hidráulica y al resto de la infraestructura urbana, así como pérdidas capacidad de conducción al sistema de drenaje, por la contrapendiente generada en las zonas de hundimiento.
• Pérdida de agua en la red (fugas en redes y tomas, agua no contabilizada y consumos de usuarios no registrados por el sacmex).
• Vulnerabilidad del sistema de drenaje ante fenómenos hidrometeorológicos.
• Inversión insuficiente para atender el rezago histórico en cuando a reposición, rehabilitación y ampliación de la infraestructura.
• Insuficiencia de la infraestructura de drenaje para poder aprovechar la capacidad de desalojo aportada al sistema con la puesta en marcha del Túnel Emisor Oriente.
• En cuanto al sistema de drenaje, la configuración urbana de la zona metropolitana obliga a que las redes de la Ciudad de México se encuentren entrelazadas con las redes de los municipios conurbados del Estado de México, lo que a su vez implica una dependencia mutua en el funcionamiento hidráulico.
Infraestructura tecnológica
Para dar continuidad sostenida a las tareas de un gobierno, que opere con criterios de cercanía a la población, transparencia, eficiencia y oportunidad, es necesario el uso eficiente de la infraestructura urbana en materia de telecomunicaciones. Aun cuando a la fecha se ha avanzado en construir nuevos acuerdos con los prestadores privados de servicios de telecomunicaciones, es necesario mantener una estrategia sustentada en el principio de acceso universal.
La Ciudad de México cuenta con al menos un centenar de sitios públicos (parques, plazas, explanadas) que tienen conectividad a internet gratuito, lo que brinda apoyo a los centros de formación de capacidades a nivel de barrio. Al día de hoy se ha facilitado la operación de más de 13 mil postes y 15 mil cámaras para los servicios de videovigilancia. En términos generales, la ciudad tendrá, en el año 2020, al menos una superficie de 150 mil metros cuadrados con servicios de telecomunicación gratuita. Los servicios públicos críticos, como los hospitalarios o la educación a distancia, deben ser reforzados con redes de comunicación de alta disponibilidad, y con mayor razón a partir de la contingencia y confinamiento, derivados de la pandemia provocada por la covid-19 a partir de marzo de 2020.
Un elemento fundamental para garantizar el acceso a los datos públicos, es la continuidad de una política de datos abiertos que contemple al menos tres componentes: aplicación de las mejores prácticas para el diseño de sistemas unificados de información; uso adecuado de herramientas tecnológicas para garantizar la interoperabilidad, transferencia, procesamiento de información, y aplicación de metodologías para el análisis de datos que garanticen la seguridad en su manejo y el resguardo de los datos personales.
En materia de gobierno digital, la Ciudad de México ha avanzado en el proceso de mejorar sus sistemas de trámites y servicios; a la fecha cerca de 2,500 trámites pueden ser realizados mediante el uso de aplicaciones digitales, lo que ayuda a cerrar espacios a la corrupción; de igual forma se ha avanzado en la construcción de un Sistema de Identidad Digital Única, para que las y los habitantes de la ciudad dispongan de todos su datos, en todo momento y para todos sus trámites.
Infraestructura energética
La Ciudad de México es la entidad federativa del país que mayor uso hace de recursos energéticos con impactos significativos en la emisión de contaminantes que deterioran la calidad del aire, inciden en el cambio climático y afectan a la salud de sus habitantes. El balance energético de la ciudad no puede separarse del comportamiento de la zona metropolitana del valle de México; en los datos disponibles del Inventario de Emisiones de 2014, el consumo anual total de energía en la zmvm es de 691 PJ; energía generada en un 78.5% con petrolíferos: gasolina, diesel, gas LP, gas natural, turbosina, y el 21.5% restante con la importación de electricidad o el uso de combustibles como la leña.
Aun cuando el grueso del consumo energético de la ciudad está asociado al transporte y a la actividad industrial (cerca del 85%) que requieren de políticas públicas específicas para su gestión, una preocupación esencial del Gobierno de la Ciudad de México es promover hábitos de consumo de la población para contar con mejores prácticas en los sectores habitacional y de servicios.
Por otra parte, pese a ser una de las entidades de mayor uso de energía, no se ha superado la pobreza energética. Del total de hogares en la ciudad, el 15.6% del total se encuentran en situación de pobreza energética (García Ochoa, 2014), lo que implica que muchos ciudadanos se enfrentan a la incapacidad de satisfacer sus necesidades de energía para acceder a bienes y servicios básicos, por lo que una de las acciones del gobierno en el corto y mediano plazo es instrumentar medidas que permitan abatir esa condición de exclusión social.
El reto actual de la Ciudad de México es cumplir con lo establecido en su Constitución Política, para generar una infraestructura energética suficiente para apoyar la tarea de minimizar su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero; al promover una estructura urbana compacta y vertical, con el uso de nuevas tecnologías y, particularmente, con la energía renovable que apoye a una estructura modal del transporte, orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, al uso de vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, a partir de medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos.
La Ciudad de México, al ser un eje principal de la actividad económica de la República, cuenta con una cobertura moderadamente adecuada de servicios energéticos, pero con poco margen de seguridad ante eventuales conflictos del mercado de combustibles como el gas, gasolinas y diésel. La ciudad presenta grandes posibilidades de optimizar el aprovechamiento de la energía y un amplio potencial para introducir y diversificar la generación de energía, a partir de diferentes fuentes, principalmente las renovables, por lo que tenemos la oportunidad de acelerar la transición energética en la ciudad a partir de energías limpias, para obtener beneficios ambientales, pero también generar beneficios social a través de la generación de oportunidades de empleos y de emprendimiento a través del desarrollo de las actividades económicas vinculadas al uso de las energías renovables en la Ciudad de México.
El reto consiste en utilizar y producir la energía al provocar el menor daño posible al ambiente, beneficiar a la economía local y garantizar el abasto sustentable a largo plazo; para esto es necesario procurar a la Ciudad de México con un sistema energético confiable, de calidad y con precios accesibles para los diferentes sectores que componen la estructura social.
El desarrollo económico de la Ciudad de México requiere de un crecimiento energético sostenible, por lo que existe la necesidad de mitigar el impacto en la calidad del aire y a la atmósfera, que tiene el uso de la energía utilizada para el desarrollo de las actividades de las distintas en los sectores productivo y comercial en la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con un amplio potencial de energía solar, el cual puede ser aprovechado para la generación eléctrica, distribuida mediante sistemas fotovoltaicos o para el aprovechamiento térmico, mediante calentadores solares de agua, en beneficio de los diferentes sectores, sobre todo si se considera que en la Ciudad de México se tiene un registro de más de 20 mil unidades económicas en sectores de consumo intensivo de agua caliente, donde la incorporación de sistemas de calentamiento solar de agua es una intervención tecnológica altamente rentable y existen más de 100 mil unidades económicas, en las cuales los sistemas fotovoltaicos permiten reducir los consumos de electricidad y, en consecuencia, disminuir los costos de producción, al aumentar así su competitividad, que además permite beneficios ambientales significativos para la Ciudad de México.
Además, se sabe que el crecimiento sostenido del sector de energías renovables dependerá de la certeza técnica y la confianza que sobre los sistemas de aprovechamiento solar se genere entre los usuarios, basadas principalmente en la calidad de los sistemas instalados, cuyo soporte radica en la profesionalización de las actividades de instalación de estos sistemas. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, existen a nivel nacional alrededor de 5 mil personas certificadas en los estándares “Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable”, “Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque” e “Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”. Si bien en los últimos años también se ha observado el crecimiento de la demanda en personal capacitado, para realizar labores en el suministro, el diseño, la instalación, la investigación y el desarrollo de soluciones para el sector solar en generación distribuida, la oferta de personal aún es insuficiente, pues de acuerdo con información de la anes, menos del 22% del personal nacional que actualmente trabaja en el sector, recibió educación formal sobre las labores que realiza, por lo cual se requiere establecer acciones que faciliten el acceso a cursos, instrumentos de profesionalización y procesos de certificación en las actividades descritas (suministro, diseño, instalación, investigación y desarrollo de soluciones), vinculadas al aprovechamiento, en particular, de la energía solar y, en general, de las energías renovables. De aquí la necesidad de contar con la estrategia de profesionalización técnica como parte fundamental de la estructura para el desarrollo de la estrategia energética de la Ciudad de México
La Ciudad de México posee aproximadamente 3,000 edificios ocupados para la administración pública, de este parque existen más de 300 con tarifas eléctricas muy atractivas, en su mayoría gdtb, y características idóneas para ser alojar en sus azoteas instalaciones fotovoltaicas. El programa de energía solar en edificios públicos, iniciado dentro del programa Ciudad Solar del Gobierno de la Ciudad de México, se caracteriza por instalaciones de 50kWp por edificio en promedio; instalará una capacidad fotovoltaica cercana a 15 MWp con beneficios anuales estimados de 12 mil toneladas de CO2 evitadas que durante la vida útil de los sistemas llegarán a 302 mil toneladas del gas, y ahorros de 70 mdp anuales, que al obtenerse durante los 25 años de vida útil de los sistemas llegaría a sumar 1,750 mdp. Este proyecto además busca servir de modelo replicable para todos los sectores, ya que se caracteriza por el hecho de que los ahorros conseguidos por la reducción en el consumo de electricidad son los flujos que amortizan las inversiones en los sistemas fotovoltaicos.
Sin embargo, una de las barreras frecuentemente enfrentadas por las empresas que buscan invertir en energías renovables es la escasez de fuentes de financiamiento especializadas, algunas de las cuales establecen requisitos que difícilmente pueden ser cubiertos por estas empresas.
Con respecto a la matriz energética, a nivel nacional, a partir del 2014, el consumo de energía primaria a nivel nacional pasó a ser mayor que la producción; en efecto, para el año 2018 se tiene un déficit de 2,750 PJ. Por este motivo es fundamental convertir a la Ciudad de México en un modelo de sustentabilidad que sea replicable en todo el país, para recuperar cuanto antes nuestra soberanía energética. Además, el consumo energético de petrolíferos en la Ciudad de México representa el 79% del consumo total de la ciudad y se distribuye a su vez en el 58% para el transporte, 26% para la industria, 13% para el sector residencial y 3% para los servicios. Así mismo, la electricidad representa el 18% del consumo total de energía de la Ciudad de México.
Figura 1 en PDF. Consumo anual de energía en la Ciudad de México (PJ, %)
En la Ciudad de México el principal consumidor de energía, en su forma final, es el sector transporte. Este sector es el responsable del 48.7% del total del consumo de energía anual.A su vez, dentro del sector transporte, las gasolinas y el diésel representan el 98% del consumo; Es claro que se trata del sistema con mayor potencial para implementar medidas de eficiencia energética. La transversalidad de los temas energéticos con los de movilidad debe ser fuertemente vinculada, de aquí la necesidad de aumentar la cobertura de las líneas de Metrobús, así como restablecer el servicio de trolebús y tranvía e introducir el servicio del Cablebús. El fomento mediante estímulos para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos es también una necesidad para la transición energética en el sector del autotransporte, así como el diseño de una robusta red de cargadores públicos de vehículos eléctricos y el correspondiente aumento de alimentación eléctrica, de preferencia a partir de energías renovables, para alimentar a los cada vez más abundantes vehículos eléctricos particulares.
Por otra parte, el sector industrial consume el 26% de los petrolíferos en la Ciudad de México, con lo cual se posiciona como el segundo sector en consumo de hidrocarburos. Este es un escenario con muy amplio potencial para la consolidación de las metodologías para la eficiencia energética, así como para establecer mecanismos de estímulo para la creación de acuerdos y seguimiento de normatividad.
Denuncia un problema
Este contenido no es apropiado?

Compartir: